
¿Porqué la salud de la mujer debe reclamar su espacio en la investigación biomédica?
¿Porqué la salud de la mujer debe reclamar su espacio en la investigación biomédica?
Durante siglos, las ciencias biomédicas se han construido sobre una premisa errónea: el hombre como modelo universal. Así, la gran mayoría de los estudios han sido diseñados, ejecutados e interpretados bajo parámetros masculinos y las mujeres han quedado relegadas a la periferia del conocimiento médico.
Esa exclusión ha sido el fruto de una historia de sesgos estructurales: la idea de que el cuerpo masculino es el estándar y el femenino, una variante "compleja", “hormonal”, o según autores más antiguos, una copia idéntica de este. El precio de ese sesgo lo seguimos pagando hoy con diagnósticos erróneos, tratamientos ineficaces y políticas sanitarias que no reflejan las diferencias reales de los cuerpos y las vidas.
Pongamos un ejemplo.
El caso de los ictus
Desafortunadamente, si eres mujer y estás sufriendo un ictus, lo más probable es que ni tú, ni Google, y en muchos casos, ni el personal sanitario de tu centro de salud sepa reconocer tus signos y síntomas. Las mujeres presentan tasas más altas de mortalidad y discapacidad tras un accidente cerebrovascular (ictus) que los hombres, no debido a una menor capacidad de recuperación, sino porque sus síntomas con frecuencia se interpretan incorrectamente o se diagnostican de manera tardía.
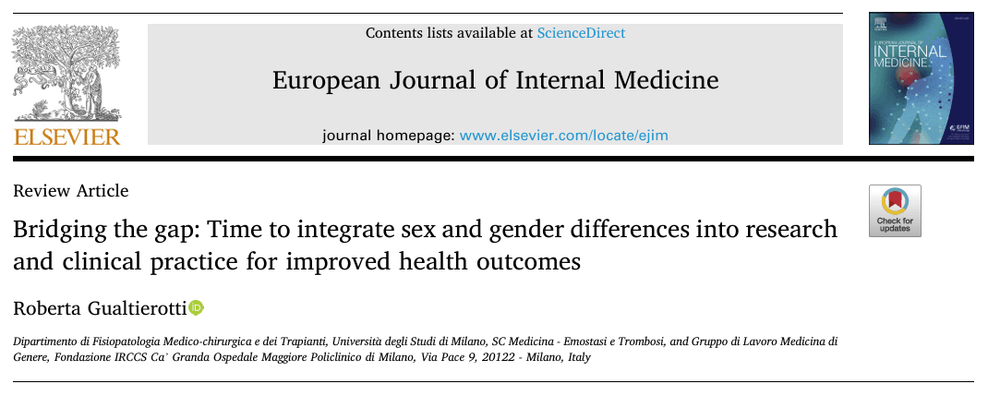
En su artículo, Gualtierotti (2025) explica que mientras que un hombre que está sufriendo un ictus suele llegar a urgencias con una pérdida súbita de fuerza o del habla, muchas mujeres experimentan síntomas menos “clásicos" como dolor, confusión, fatiga, mareo, o alteraciones cognitivas. La consecuencia: retrasos en el diagnóstico, menor acceso a tratamientos y peores resultados funcionales. Incluso algunas mujeres que reconocieron sus síntomas, retrasaron la consulta a urgencias, y esto se debe al exigente rol de la mujer en el ambiente familiar y social.
Y no menos importante, los factores de riesgo también difieren. Las mujeres están expuestas a riesgos exclusivos y que deben ser informados como la terapia hormonal durante el climaterio, la preeclampsia o hipertensión durante el embarazo, la menopausia precoz o el uso de anticonceptivos hormonales.
El ictus es solo un ejemplo de la subrepresentación de las mujeres en los estudios de investigación biomédica y de la consecuente limitación en la capacidad de identificar y comprender adecuadamente las diferencias en morbilidad entre sexos.
Quizás este otro ejemplo resulte más familiar.
El caso de los opioides
Numerosos autores han demostrado que las mujeres suelen mostrar un umbral del dolor más bajo en todos los tipos de dolor. En estas diferencias en la mediación del dolor parecen estar implicadas las hormonas, pudiendo observar una correlación entre los estrógenos y un aumento de la sensibilidad al dolor, mientras que en la testosterona se puede observar cierto efecto protector en la regulación del dolor. Asimismo, difieren las funciones corticales y espinales asociadas al dolor (altamente influenciadas por los factores biopsicosociales relativos al género), así como otras variables genéticas e inmunitarias, según el sexo y el género expresado.
Partiendo de estas diferencias, podríamos ya deducir que el tratamiento farmacológico del dolor, así como su dosificación y las precauciones y contraindicaciones deberían ajustarse en base a estas diferencias, pero no es lo común.
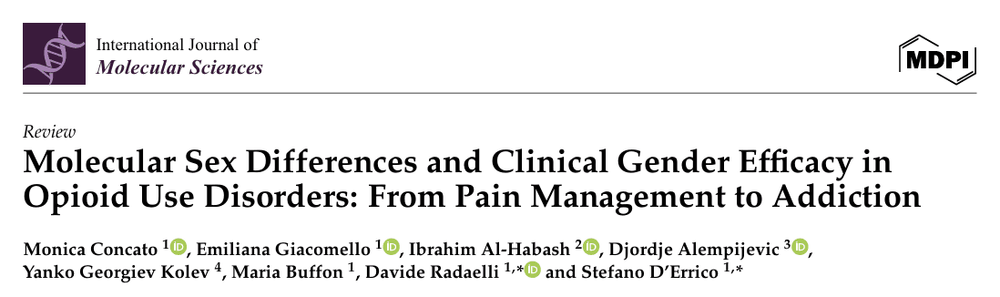
Un ejemplo reciente lo muestra con claridad: el estudio de Concato y colaboradores (2024) sobre las diferencias según el sexo en el uso de opioides (como tramadol, codeína y oxicodona). Su revisión revela que, desde los receptores neuronales hasta la respuesta clínica, hombres y mujeres procesan los opioides de forma distinta. Las mujeres, por ejemplo, suelen recibir más prescripciones analgésicas y en dosis más altas, desarrollando dependencia con mayor rapidez y experimentando patrones de abstinencia y efectos secundarios diferentes a los de los hombres.
Estas diferencias no son solo biológicas —también son sociales—, y sin embargo, la mayor parte de la evidencia que sustenta las políticas de manejo del dolor y la adicción procede de estudios realizados casi exclusivamente en varones. La farmacología, igual que la neurología o la cardiología, ha replicado así el mismo patrón que denunciaba Gualtierotti (2025) con los ictus: un modelo científico que confunde lo masculino con lo universal.
¿Cómo podemos actuar las profesionales sanitarias?
Gualtierotti (2025) propone una ruta clara a seguir:
- Incluir mujeres en la investigación biomédica. No basta con “aceptar ambos sexos”: es necesario analizar y reportar resultados desagregados por sexo y género.
- Rediseñar los ensayos clínicos para considerar las variables hormonales y sociales que influyen en la respuesta a los tratamientos.
- Capacitar al personal sanitario en medicina sensible al género: reconocer cómo los estereotipos o la falta de conocimiento perpetúan diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados.
- Actualizar guías clínicas y políticas de la salud con perspectiva de sexo y género.
Es de absoluta importancia sensibilizar a las investigadoras, a las pacientes de cualquier patología y por último a toda la población sana, con la finalidad de corregir las diferencias existentes en el ámbito de la salud. Comprender cómo el sexo y el género influyen en la salud no es "un tema de mujeres”, es una cuestión de ciencia y justicia.